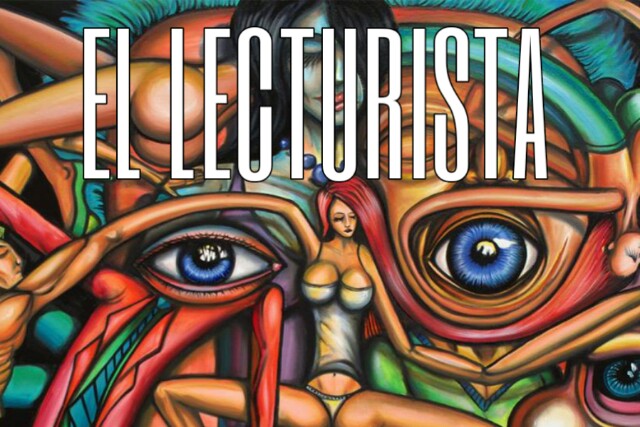El Lecturista
Sobre: “Prohibido morir aquí”, de Elizabeth Taylor
Por Viviana García Arribas
NOMBRE PROPIO

Busco Elizabeth Taylor en Google y aparece una larga lista de entradas, todas referidas a una bella actriz de ojos color violeta, estrella de Hollywood desde los ‘40 -cuya tormentosa pareja con Richard Burton la hizo aun más famosa- fallecida en 2011. Nada más. Necesito forzar la búsqueda y agregar la palabra “escritora”, para encontrar a esta otra Elizabeth, a quien hemos descubierto tardíamente. Esta narradora publicó doce novelas, cuatro volúmenes de cuentos y un libro para jóvenes. Fue reconocida con el Whitebread-Prize recién en 1976, cuando se conoció “Blaming” -su último trabajo- en forma póstuma. El premio fue recibido por su esposo, Kendall Taylor.
Nacida como Dorothy Betty Coles, detestaba su primer nombre y decidió cambiarlo por Elizabeth. Le bastó casarse para que, del original, no sobreviviera ni el apellido, y pasó a llamarse Taylor, como su marido. Extraño encadenamiento de circunstancias para igualar su nombre con el de otra. Cuentan que era sumamente discreta, disfrutaba de la vida retirada y decía que los argumentos se le ocurrían mientras planchaba. Estaba muy lejos de la forma de vida de su tocaya. Además, odiaba que la confundieran con la actriz. Pese a haber tenido en su momento una gran cantidad de lectores, nunca fue una escritora famosa y, recién en 2012 -en oportunidad del centenario de su nacimiento-, fueron reeditados algunos de sus textos. A partir de entonces se la revalorizó y, en la actualidad, es considerada una de las mejores escritoras inglesas del Siglo XX.
FRAGMENTOS DE VIDA

La novela, conocida en nuestro país el año pasado como “Prohibido morir aquí”, fue publicada en Gran Bretaña en 1971, bajo el nombre de “Mrs. Palfrey at the Claremont”. Una vez más, parece interminable la cadena de sustituciones pero, en verdad, el título que se le ha dado localmente contiene un misterioso atractivo y condensa uno de los temores manifiestos de la protagonista. En ese micromundo, morir es casi un acto de mal gusto.
La Sra. Palfrey se muda al Hotel Claremont, en Londres, con la idea de transformar su vida solitaria junto a otros ancianos. Ya nadie parece necesitarla demasiado: su marido -compañero durante muchos años- ha muerto. Su hija está casada y pendiente de sus propias obligaciones sociales. Ella misma ya no puede cuidar su casa como lo hacía cuando era joven. Su nieto estudia en Londres y ha prometido visitarla seguido, pero jamás cumple su promesa. “A veces, cuando estaba recién casada, anhelaba liberarme… liberarme de la crianza de mi hija, liberarme de las obligaciones sociales, liberarme de mis deberes, ¿entiendes? Y liberarme también de las preocupaciones que ocasionan los seres queridos (…) Pero en realidad no deberíamos desear eso, porque con el tiempo descubrí que solo podemos ser libres cuando nadie nos necesite” (1).
Poco se sabe de su vida antes de llegar al hotel, de los motivos de su hija para comportarse en forma tan distante o del abandono de su nieto. La autora, deliberadamente, escamotea estos datos. Hace un recorte y se enfoca en la descripción minuciosa de esa nueva vida y del conocimiento que, poco a poco, entabla con sus compañeros y compañeras. Igual que Ludo -un joven escritor que la Sra. Palfrey conoce por accidente-, Taylor parece observar “los pies que pasaban por la vereda (…) tratando de imaginar el resto de esos cuerpos que no podía ver” (1). Se detiene en los detalles del presente y, a través de ellos, vislumbra -apenas- el sesgo de un pasado que ya no cuenta, aunque ejerce su peso en cada movimiento de la protagonista. Ese pasado es el de las personas que no están -por muerte o abandono-, los objetos, las pertenencias y, aun, el prestigio.
EL ESPEJO DE LOS OTROS

¿Cómo construir la propia imagen si durante la vida solo nos vemos a partir de una sombra proyectada por los demás? ¿Cómo ser una, luego de haber sido solo hija, esposa o madre? “En su juventud tenía que cuidar su imagen primero ante su marido, a quien admiraba, luego ante sí misma y por último ante los nativos (“Soy una mujer inglesa”). En la actualidad, esa imagen de sí misma ya no se reflejaba en nadie, y estaba disminuida: había perdido dos tercios de su antiguo valor (ya no había marido ni nativos)” (1). Conmueve el empleo de una fracción matemática al mencionar la merma de la propia imagen a la tercera parte del valor que tenía en su juventud.
En realidad, se hace evidente el sometimiento a la mirada de los demás por parte de todos los personajes reunidos en el hotel, donde los rituales de cada día, los saludos y las formalidades, sostienen una organización casi perfecta. Allí no falta la mirada condenatoria sobre quienes no siguen estrictamente las reglas. El pequeño universo de los viejos funciona también como una muestra de la sociedad londinense de la época. Elizabeth Taylor pinta “el mundo en un grano de arena”(2).
En este punto, vale preguntarnos: ¿las mujeres nos permitimos hoy pensarnos al margen de cualquier condicionamiento? ¿Nos concebimos madres “abnegadas” y, también deseantes? La dinámica social, a pesar del progreso y los cambios desde la aparición de esta novela, todavía mantiene lo femenino sujeto al rol maternal. Basta con ver algunas publicidades para comprenderlo.
JUGAR CON LUDO
 Una caída callejera propicia el encuentro de la protagonista con un escritor, joven y solitario, llamado Ludo. Él la ayuda a recuperarse. El azar favorece una relación fuera del hotel, que se ha transformado en su único universo posible, y les brinda beneficios a ambos. A Ludo, observar de cerca a la Sra. Palfrey le permite tomar notas para una futura novela. Y ella lo busca para presentarlo como su nieto en el hotel. Los dos, a su manera, inventan historias en torno al otro y construyen una ficción a partir de una falta. La relación reúne elementos de amistad, replica el lazo entre abuela y nieto o entre madre e hijo y, también, juega -un poco, apenas- con la seducción. A través de Ludo, Laura Palfrey recupera una pequeña porción de la mirada de un otro sobre sí.
Una caída callejera propicia el encuentro de la protagonista con un escritor, joven y solitario, llamado Ludo. Él la ayuda a recuperarse. El azar favorece una relación fuera del hotel, que se ha transformado en su único universo posible, y les brinda beneficios a ambos. A Ludo, observar de cerca a la Sra. Palfrey le permite tomar notas para una futura novela. Y ella lo busca para presentarlo como su nieto en el hotel. Los dos, a su manera, inventan historias en torno al otro y construyen una ficción a partir de una falta. La relación reúne elementos de amistad, replica el lazo entre abuela y nieto o entre madre e hijo y, también, juega -un poco, apenas- con la seducción. A través de Ludo, Laura Palfrey recupera una pequeña porción de la mirada de un otro sobre sí.
El personaje del joven incorpora el afuera, lo externo y lo diferente. Su forma de vida da a ver un cambio que, para la fecha de publicación de la novela -1971-, se daba en la sociedad. De este modo, en el relato pendulan vejez y juventud, formalidad y distensión.
LAS HORAS… ¿PASAN?
Algo morosa en su inicio, la novela se centra en la adaptación de la Sra. Palfrey a su nuevo hogar: en sus experiencias durante los primeros días en el hotel y en la observación de las costumbres de sus nuevos compañeros de vida. Una vez que se siente parte del grupo, los acontecimientos se aceleran: la muerte de una ex compañera, la visita a la nueva casa de otra o el acercamiento (subtrama que oscila entre la comedia y la tragedia) del Sr. Osmond. Este ritmo, calmo en un principio y más acelerado sobre el final, aporta la idea de temporalidades diferentes, donde pasado, presente y futuro pueden estirarse o contraerse. “El tiempo pasaba. Era un hecho nada difícil de probar llegado el caso, aunque sucedían muy pocas cosas” (1).
 Solemos dar por sentado la existencia del tiempo cronológico. Tal vez se trate solo de una forma de medir nuestra duración. Sin embargo, existen otras concepciones: puede ser cíclico o también simultáneo. También plegarse, doblarse y curvarse. En todo caso, no sólo en forma lineal.
Solemos dar por sentado la existencia del tiempo cronológico. Tal vez se trate solo de una forma de medir nuestra duración. Sin embargo, existen otras concepciones: puede ser cíclico o también simultáneo. También plegarse, doblarse y curvarse. En todo caso, no sólo en forma lineal.
¿VIEJOS TRAPOS?
Elizabeth Taylor tenía cincuenta y nueve años cuando se publicó esta novela. Se diría, pocos, para pensar la vejez, pero su propia muerte sobrevendría cuatro años más tarde. Quizás, el pasaje por la enfermedad haya entrenado su mirada sobre soledades y deterioros. ¿Cómo pensar la propia ausencia? El cuerpo que cargamos, mal o bien, de pronto, carente de su chispa vital, es quitado de circulación. Ya nada dependerá de nosotros, ajenos a la vida de los demás, que seguirá su curso, como si nada. En el mejor de los casos, podremos volvernos presencia en el recuerdo de quienes nos conocieron.
Varias sombras sobrevuelan la vejez de la Sra. Palfrey: su hija apenas le escribe alguna carta, su marido ha muerto, su nieto ni aparece, a pesar de vivir muy cerca del hotel. También le faltan su hogar, sus muebles y sus pertenencias. Ella es, apenas, un reflejo de su antigua vida. Sin embargo, ha formado en el hotel nuevos lazos.
Tal vez, perdurar en la memoria de los seres queridos sea una forma de la eternidad.

(1) “Prohibido morir aquí”, Elizabeth Taylor, 1971
(2) “Auguries of innocence”, William Blake