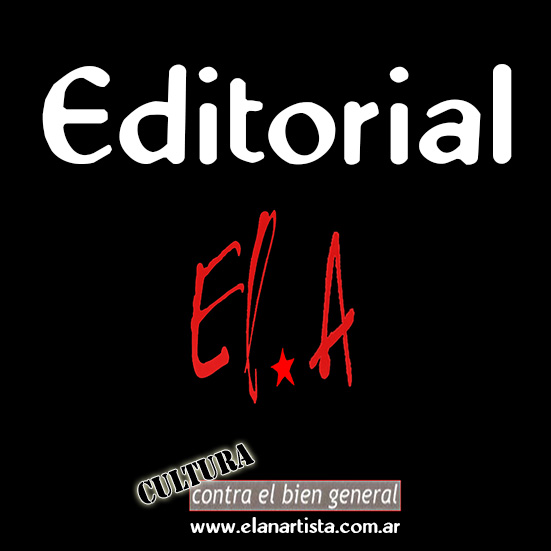Deseantes: sobre andar por el Sudeste asiático
Por Patricia Tombetta
A PEDIR DE BOCA
Si nunca anduviste por tierras orientales, este puede ser un buen comienzo. Vas a encontrar el tono añorado de lejanos territorios en una dimensión soportable para tu almita criada en estos lares del planeta. No te recomendaría hacerlo por India. Empezar, digo. Morder los deseos puede ser peligroso. A esos, mejor saborearlos. Como si dieras vueltas un caramelo duro. Lo llevás de un lado al otro de tu boca y, con cuidado, lo deslizás por los costados de la lengua, lo aplastás contra el paladar y lo depositás bien abajo, allí donde toma contacto con la mucosa más blanda. Entonces, esperá unos segundos, juntá gotas bien preñadas de sabor, dejá que invada la cavidad toda. Y continuá con más vueltas.
Viajar a tierras extrañas requiere algo de rendibú (sí, no es fácil entender) y algunos consejos suelen hermosear el camino.
Lo primero es no desesperar. Al principio puede resultar duro en extremo, casi sin sabor. Alguna combinación con tu saliva hará maravillas. Podría resultar importante la puerta de entrada. Es cierto que, en general, los aeropuertos se parecen, aunque no en Asia. Así que, de todos modos, no importa por dónde lo hagas. Llegar, digo. Entrecerrar los ojos es una buena idea, ya que los oídos se verán invadidos de inmediato. Hablar da lo mismo, nadie te va a entender. El olfato se va a llevar la sorpresa de su vida. Si buena o mala, se verá después. Ya te dije, lo primero es no desesperar. Continuá con las vueltas. Tomate fuerte de tus valijas o bolsos (a ellos los conoces, en el mejor de los casos) y dejá a mano la dirección de tu hotel o hostel. Es importante mirar a tu alrededor y tratar de ver qué hacen las demás personas. No, no mires a los desorientados, a los rubios o a los barbudos con rulos, tratá de observar a los lugareños (los detectarás tan rápido como ellos a vos). Podría ser bueno un taxi o un tuc tuc (estos suelen ser los más convenientes, de verdad lo digo, lo recomiendo fervorosamente incluso, aunque en Tailandia son un poco caros). Te permitirá la saturación sensitiva imprescindible para comenzar a recuperar oxígeno (aunque no abunde). Otra advertencia: no te subas a ningún vehículo sin regatear el precio. No estará bien visto y, te aviso, cualquier valuación que consigas no resaltará tu inteligencia. Es así cómo tenés que hacerlo y punto. Si seguiste mi consejo, estarás en el tuc tuc, allí recibirás no sólo el aire, sino la visión más justa (son increíbles, tienen lugar para las valijas, para vos y para tus acompañantes). De paso, llegarás mucho más rápido. El camino ya te dará una idea de qué te espera. No, aquello que llama tu atención (si lograras abstraerla del tránsito) no son templos ni mercados importantes, es la ciudad, son casas o lo que sea de la vida cotidiana. Todo está en las calles, en las veredas y delante de tus ojos (dicho sea de paso, ya podés ir abriéndolos, no va a pasarte nada). Se desplegarán casitas ramplonas interrumpidas por enormes puertas carmesí, puestos ambulantes (de lo que sea), gatos de cola corta, pagodas rematadas hacia los lados por puntas onduladas (son preciosas, dan la impresión de perdonar al cielo, de haberse inhibido un segundo antes de hincarlo), Budas, frutas, sahumerios, Shivas, gatos saludadores y escupitajos (esto último dependerá de cuál sea el país en el que hayas arribado, no son todos iguales y está la India, claro), también te inundarán las bocinas, las motos y los saludos de los niños.
Eso debe ser universal, los saludos de los niños, digo. Ellos saludan lo extraño, lo nuevo, lo nunca visto (ese serías vos). Será porque no han visto casi nada, será porque se entregan.
Llegás a tu hotel. Tomate un café y date unos ratos. Observá el barrio que te tocó (memorizar algún edificio, esquina o puesto de venta será útil para tus futuros derroteros) y comenzá a soltarte. Sí, como ese chico que te saludó hace unos minutos. Algo así como llevar el caramelo de un costado al otro de tu lengua. Paseá tus ojos por las frutas, por los carteles, mirate en los otros ojos, deleitate con los fideos y platos y no te pierdas las hermosas letras sin espacio entre palabras que, probablemente, nunca aprenderás. Así vas bien, encontraste el aroma del curry y del lemon gras (sobre todo este último), percibiste el rojo del ají (cuidado cuando pidas de comer, los encantamientos se pagan con papilas gustativas) y frutos de los más extraños. Si en ese rato ya ofrecieron llevarte a algún lado unas once veces, estás listo. Repasá el inventario de lugares que no querés perderte, conseguite un mapa o consultá la guía. No importa. Estás en tierra Jemer, en Oriente, en el sudeste de Asia: te será prohibido comprender (y, aunque no se trate de la India, ella siempre dará sus vueltas).

NO TODO ENTRA POR LA BOCA
Tal vez te preguntes quiénes son los Jemeres o Khmer. Como la historia se remonta hasta el siglo I, resulta un poco embellecida por las leyendas (el paso del tiempo no siempre destruye lo que toca). Cuentan los relatos acerca de Kambu Svayambhuva, un príncipe indio (de dónde si no) que debió escapar de sus tierras y llegó a la zona del delta del Mekong. Adentrado en la cerrada selva, se enamoró perdidamente de Mera, hija del legendario rey Naga. De esa unión cuentan que deriva el nombre de Camboya y del imperio (Khmer, Kambu con Mera. Y Camboya, de Kambuja). Durante milenios, la sociedad estuvo conformada por diversas tribus más o menos importantes, hasta el siglo VIII. Tiempo en el que sufrieron una invasión desde Indonesia y consiguieron unificarse. La aparición de un fuerte líder como Jayavarman II (ungido dios-rey por Shiva) dio comienzo a lo que hoy se conoce como cultura o imperio Khmer. De paso, como todo imperio que se precie de tal, dejaron su legado arquitectónico (y vaya si lo hicieron). Fundaron la ciudad de Angkor, un emplazamiento sagrado de 3.000 km2, que llegó a tener medio millón de habitantes. Hoy la llaman Angkor Wat, en honor a su templo más importante aún en actividad. El resto está abandonado y las teorías sobre su final son muchas (no te preocupes, por ahí pasás seguro y vas a perder el aliento, no puedo más que advertirte).
Una triste aclaración: es importante que sepas de la existencia de los jemeres rojos y no los confundas con los anteriores. (Esta historia no tiene ni tendrá belleza por más paso del tiempo). Luego de la guerra de Vietnam, en la que Camboya había sufrido también la invasión de los norteamericanos (quién no), toma el poder un movimiento nacionalista, autodenominado jemeres rojos, con ínfulas de honor y grandeza para la nación. Liderados por Pol Pot, perpetran un genocidio que torturó y mató a dos millones de compatriotas.
Pero volvamos al caramelo. Si bien el territorio central del antiguo imperio jemer es el reino de Camboya, su influencia se extendió sobre las tierras de Tailandia, Vietnam, Laos y parte de Birmania y Malasia. Así son los imperios.
La India, silenciosa, les legó el hinduismo que aún hoy profesan. Más tarde, desde Sri Lanka, recibieron a Buda. Ambas religiones conviven y comparten templos como en muchísimos países de Oriente.
MÁS VUELTAS AL CARAMELO.
Al principio, recorrerás palacios y templos, Budas de oro y de jade, gigantes y diminutos mal ubicados, Shiva, Ganesh, serpientes de siete cabezas y fieros demonios custodios del equilibrio. Tallados en madera y piedra (tal vez, los pensaste perdidos o míticos), mayólicas, azulejos y venecitas, baldosas de plata y sinfonías de combinaciones que jamás hubieras considerado adecuadas (pero esto no se te va ocurrir pensarlo, ni siquiera se te va ocurrir pensar). Cuando termines con tu inventario (mercados flotantes incluidos), comenzará lo mejor de tu viaje. Cuando no tengas rumbo, cuando puedas sentarte en un bar o en cualquier parapeto útil para cobijar tus pies cansados, cuando te preguntes cómo se cruza esa calle, cuando le compres a quien te ofrece desde cigarrillos hasta una lima de uñas, un fósforo perpetuo o un abanico de seda, recién entonces comenzará a abrirse un poco ese lado de Oriente. Porque no es lo mismo Pnom Pen -donde el vértigo de una capital parece haber entrado en domingo y abundan los pequeños templos particulares en las puertas de casas o comercios- que Bangkok, cuyas duras miradas más te hablarán del cansancio por tu extraña presencia que de cualquier ventaja favorable. Allí no podrás abordar tuc tucs o taxis a tu gusto. En cambio, sí, lanchas colectivas por el serpenteante Chao Phraya: verdadera travesía recorre una contradictoria arquitectura de barrios sobre pilotes y edificios a punto de despegar. Nada comparado con Saigón o Ho Chi Minh (vos elegís cómo llamarlo) que, de tanta maldad recibida (francesa y norteamericana entre otras), sólo responden con bienvenidas y ríos de motocicletas. Y el Mekong, claro. muy diferente al Ganges y sin embargo lo recomiendo: un largo y cambiante afluente, custodio de la potencia de un imperio extinto, ecos de un recorrido y sus vueltas.
Vueltas como aquellas, que por tu boca da el dulce. No, no está terminado, sólo adquirió un tamaño algo más amable. Ahora podés moverlo sin esfuerzo y duerme un poco en algún rincón de la boca, te soltás, lo percibís bajo control. Algún contorno cambia de forma, difícil darse cuenta. No te apresures, es sólo el comienzo, no lo tragues, no te lo saques de encima. Y, por sobre todo, no lo muerdas.