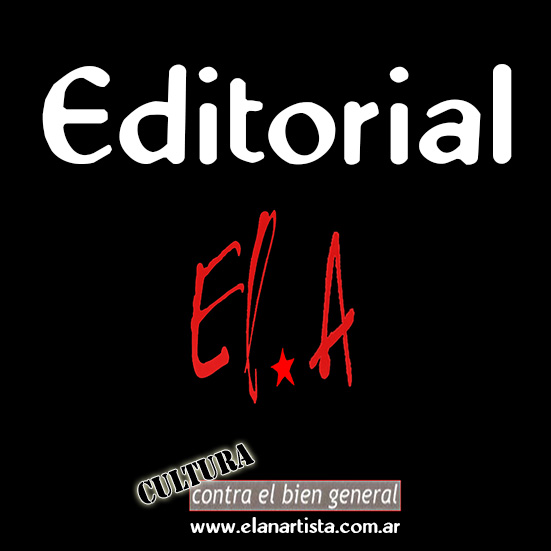Deseantes: sobre los migrantes caboverdianos
Por Héctor Lontrato
“El mar/Dentro de nosotros todos / en la esquina de la Morna/En el cuerpo de la chicas morenas,/En los muslos ágiles de las negras,/En el deseo del viaje que queda en sueños de mucha gente”.
Jorge Barbosa
MIXTURAS
Hubo un tiempo, cuando las fronteras se derretían al calor de millones de manos. Roce de pieles enrojecidas, sudorosas. Miradas que pedían a gritos entender, ser entendidas. Oceánicos sacudones desacomodaban ideas, proyectos, entrañas. Y, entretanto, las mixturas se amasaban con el paso del tiempo.
Nunca fue fácil ser negro, escapar del hambre y agachar el lomo. La vida es dura en medio de la sequía de un archipiélago del Atlántico Norte donde, antes de convertirse en colonia portuguesa, como describe Barbosa, no había “ni flechas venenosas desde el aire/ ni gritos de alarma y de guerra/resonando por los montes”.
Cesária Evora descalza la tierra de Cabo Verde. Camina y protesta. Junta bronca y canta en los bares del puerto de San Vicente. El aguardiente la enciende. Las mornas, llenas de saudade, no frenan ni frenarán la diáspora. El tango se cuela en esas músicas negras. Es, tal vez, la carta de invitación más seductora para miles que llegaron a la Argentina, bajo la inspiración alberdiana de una nación que crecería con la simiente europea.
Y los caboverdianos no eran blancos como soñaba la generación del ’80. Pero sí, europeos. Trigueños, para los registros. Negros, para el trabajo fuerte. Hábiles para la navegación y para sostener sus raíces durante décadas, pese a la invisibilidad y los tragos amargos por la discriminación.
PANZAS INFLADAS
Aguas azules y mantos de arenas blancas. Islas que flotan como pequeños barcos anclados en la inmensidad. Todo es sal, aspereza, sequedad. De esos barcos vinieron y, de ellos, nunca se bajarían. Se subieron a las mareas que los llevaron a Estados Unidos, a Portugal, a los vientos que los trajeron a la Argentina. Atrás quedaron años sin una sola gota de lluvia, la crujiente tierra y los ardientes surcos en caras cuarteadas. El hambre sin abstracciones, con el vientre lleno de brotes que se comen los músculos, que aletargan y dejan la vida en pausa. Una vez más, Barbosa: “El techo de paja/lo llevó/la furia del sudor./Sin batientes/las puertas y las ventanas/se quedaron escamasadas/ para esa desolación”.
De niña, Paulina Díaz, descendiente de caboverdianos, escuchaba con atención los relatos de su tío, un experto navegante de mundo. Muchas veces le había hablado sobre las hambrunas en Cabo Verde. Ella nunca pensó que eso era tan importante. Creía que se trataba del hambre de algunas horas, del hambre de medialunas de manteca, de churros con dulce de leche, de papas fritas. El marido de su prima, Adriano, le contó que, antes de llegar a Buenos Aires como polizón en un barco carguero, él había visto niños con las panzas infladas. Seguramente, Paulina pensó que se trataba de niñas embarazadas, pero no se animó a preguntar.
El LIMBO
El desarraigo del migrante trasciende las generaciones. Durante toda su vida, Paulina se sintió como en un limbo, con un pie aquí y otro allá, como si le hubieran arrancado la tierra de sus pies. La correspondencia fue algo trascendente en su vida y en la de los caboverdianos en la Argentina. Desde pequeña, su madre solía hacer predicciones con la seguridad de un astrónomo. Y, en la mayoría de los casos, acertaba. En una ocasión le dijo a la abuela de Paulina que guardara la última carta de su esposo porque no iba a recibir ninguna más. Él estaba radicado en Bahía Blanca, donde había llegado a bordo de un buque ballenero. “Quedate tranquila, tu papá no nos va a abandonar”, fue la respuesta que la niña recibió, incrédula. Tiempo después, se desató la primera guerra mundial y los correos dejaron de funcionar. No llegó ninguna carta más. La abuela moriría unos años más tarde
A punto de quedar huérfana con sólo 14 años, la mamá de Paulina se transformó en mujer. Fue vestida y maquillada como una adulta para poder ingresar al hospital Muñiz, donde agonizaba su padre. No hubiera podido entrar de otra manera, porque allí se atendían enfermedades infecciosas. Se sentía una extraña con tacos, vestido y rouge. Una extraña dispuesta a ver a otro extraño. Esa fue la primera y la última vez que lo vio.
Otra carta que marcó la vida de Paulina fue la enviada a su abuela paterna. Un amigo de su papá, que formaba parte de la tripulación de un barco, se comprometió a llevar esas líneas a Cabo Verde y esperar alguna respuesta. Un sobre con poco pegamento pasó de puerto en puerto. Fueron meses de espera. Al regresar, el mensajero trajo la triste noticia de su muerte y devolvió intacta la carta que Paulina atesora en su caja de recuerdos.
GUAPOS
En las primeras décadas del siglo veinte, el caudillo conservador, Alberto Barceló, era el Intendente y dueño de Avellaneda. Controlaba todo dentro y fuera de la ley. El tránsito y la prostitución. La higiene y el juego clandestino. Las grandes obras y las grandes coimas. La vida y la muerte.
Apenas recuperada de la muerte de su padre, la mamá de Paulina fue recomendada para ir a trabajar a la casa de Barceló: “Como no sabía, se sentó a comer con ellos. La dejaron en principio pero le explicaron que debía estar con los sirvientes. Después la querían adoptar”. Durante mucho tiempo, fue la dama de compañía de la esposa de Barceló, hasta que una amiga le dijo que todos los días se sentaba a comer con matones como “Rugierito”, la mano derecha de Intendente. No se presentó más a trabajar. La fueron a buscar y se negó. Con cierta picardía, diría mucho tiempo después que las tierras ganadas al río en Dock Sud habían sido rellenadas con los cadáveres de los duelos a cuchillo y los asesinatos ordenados por los conservadores.
http://https://youtu.be/kQP6KcZwvUE
RONDA
Como las telenovelas que alteraban el sagrado espacio de la siesta, las cartas llegadas a Dock Sud eran muy esperadas. Los niños se hacían dueños de las calles entre pelotas y sogas de saltar: “Perseguíamos al cartero. Y si había una carta para nosotros, llegábamos a mi casa con una alegría enorme”. Era una ceremonia. Nadie hablaba mientras el padre abría con cuidado el sobre, desplegaba el papel y comenzaba a leerla. Paulina y sus tres hermanos tenían la mirada clavada en él. Si arqueaba las cejas o se mordía los labios, si dejaba salir una sonrisa o apretaba el puño. Los chicos se esforzaban por ser pacientes pero, en un momento, estallaban en la ineludible pregunta: “llovió o no llovió”. Si había llovido, todo era una fiesta y hasta se organizaba la tradicional cachupa.
[button-blue url=»#» target=»_self»]«La cachupa, comida tradicional de Cabo Verde, “es a base de maíz pisado, poroto colorado, alubias, nabiza, repollo, carne salada de cerdo (pecho o codo), carne de vaca, panceta y chorizo colorado”[/button-blue]
Pero la lectura de la carta no terminaba ahí. Como un elenco teatral que presentaba la misma obra en distintos pueblos, ese texto era leído por toda la familia y también transitaba por las calles de Dock Sud. Los padres de Paulina le pedían que la llevara a la casa de paisanos y amigos para que tuvieran noticias de Cabo Verde.
[button-blue url=»#» target=»_self»]“No vamos por el anís, ni porque hay que ir. Ya se habrá sospechado: vamos porque no podemos soportar las formas más solapadas de la hipocresía. Mi prima segunda, la mayor, se encarga de cerciorarse de la índole del duelo y, si es de verdad, si se llora porque llorar es lo único que les queda a esos hombres y a esas mujeres entre el olor a nardos y a café, entonces nos quedamos en casa y los acompañamos desde lejos(…).Pero si, de la pausada investigación de mi prima, surge la sospecha de que en un patio cubierto o en la sala se han armado los trípodes del camelo, entonces la familia se pone sus mejores trajes, espera a que el velorio esté a punto, y se va presentando de a poco pero implacablemente”.
Julio Cortázar – Conducta en los velorios[/button-blue]
La solidaridad es otra forma de correspondencia de los caboverdianos en Dock Sud. Primos que comparten espacios comunes y reparten lo poco que tienen. El compromiso originario de la tribu, la mirada colectiva por encima de todo. Los retos y las enseñanzas de los tíos. La ayuda al paisano cuando está enfermo, los turnos para cuidarlo. Los grupos de madres que llevan a los chicos de picnic al terraplén de una obra abandonada, convertido en imaginaria montaña ante los ojos de infancia. La colaboración con el partido independentista, por medio de carteles y pancartas pintadas a mano.
Esas manos tendidas sirvieron también para preservar ciertos aspectos de su cultura, de sus comidas y hasta la forma en que despiden a sus muertos, vestidos y bañados en hierbas aromáticas por grupos de amigos. Los recuerdos de los velatorios dibujan una sonrisa en la cara de Paulina: “Los velorios se hacían en la sociedad de socorros mutuos y nosotros esperábamos a los personajes. Había lloronas. Una de ellas ya empezaba desde la puerta. Otra venía cantando, a veces cosas sin sentido, porque tenía que reflejar la historia del muerto desde que nació hasta sus últimos años. Nosotros nos tapábamos la boca y nos moríamos de risa”.

LA FRENTE MARCHITA
El que migra nunca viene sólo. Los caboverdianos transportaron su historia y sus representaciones simbólicas. Y, esencialmente, la idea de volver, de recuperar los olores de infancia. Se hermanaron con el terruño. Ahora los suyos son tanto de aquí como de allá. Aprendieron a tomar mate y a compartir con el judío, con el polaco y con el italiano. Las mareas sacudieron sus sensaciones. Se sienten bien aquí, pero también quieren estar allá. Los envuelve el doliente sonido de la morna y los compases alegres de la coladera.
Con un pie en cada puerto, eligen quedarse. Pero se parten en dos: dos lenguas, dos miradas. Sus sueños son verdes y negros, azules y blancos. Eligieron estar cerca del agua y se quedaron a gusto. Sin embargo, no pueden dejar de ser lo que son: una planta que busca su verdadera raíz, una raíz de mar.