Deseantes
Por Gabriela Stoppelman
MUÑECA DE CARA AL CIELO
La muñeca sobrevivió. La muñeca tiene los ojos enormes, recién espabilados de tierra, recién desabrumados de sofoco. La muñeca conserva el cuerpito de niña que, hace muchos años, sostenía una niña de verdad. Pero la muñeca no es la única dentro de la bocota de la fosa. A su lado, hay una botita, como de un niño de cinco años. Y, dentro de ella, resisten una tibia y un peroné de una niña de verdad. La tibia sobrevivió. El peroné sobrevivió. La botita, a duras penas, también. Lo mismo, la muñeca. El lugar, El Salvador. La imagen salta y se mira en el espejo de otra bocaza abierta en el cementerio de Avellaneda. Allí, quien se despereza en la luz que hace tanto no ve es un pulóver. Un pulóver de color desvaído mezclado entre los restos de madre, padre y niño acribillados. Alguien, de fondo, cuenta que los militares entraron a las dos de la mañana, mientras toda la familia dormía. Fu eron directo a matar. El pulóver sobrevivió. El color, apenas. Ahora que el Equipo de antropología forense lo hizo posible, el pulovercito respira boca arriba, de cara al cielo, al que desea como el llano a la altura, como el silencio al nombre. Y es tanto el poder de invocación de la prenda que la mirada no puede más que cubrirlo. La mirada se hace cielo a medida de la urgencia de este reclamo. La mirada se comba sobre lo que está y sobre lo que falta. La mirada achica la distancia entre la ausencia y aquello que la reclama. Así sobreviven. La mirada. El pulóver. El otro cielo que ni se inmuta. Cuando la mirada entra en confianza, en vez de mirar, palpa. Recorre la larga ruta de las adherencias impregnadas en los objetos. Va de la textura rugosa de la tierra acunadora, a la trama elocuente de lana apelmazada y plástico raído. La forma de un nombre reverbera, pero se trata de un nombre que la mirada aún no puede escribir. Y ahí nomás sucede: un deseo ansioso de lengua madre ataca a los nervios del tacto, unas ganas sin dirección de encontrar una historia, un destino. Un relato que, en su discurrir, esquive el final efímero de aquello que la mirada ve.
eron directo a matar. El pulóver sobrevivió. El color, apenas. Ahora que el Equipo de antropología forense lo hizo posible, el pulovercito respira boca arriba, de cara al cielo, al que desea como el llano a la altura, como el silencio al nombre. Y es tanto el poder de invocación de la prenda que la mirada no puede más que cubrirlo. La mirada se hace cielo a medida de la urgencia de este reclamo. La mirada se comba sobre lo que está y sobre lo que falta. La mirada achica la distancia entre la ausencia y aquello que la reclama. Así sobreviven. La mirada. El pulóver. El otro cielo que ni se inmuta. Cuando la mirada entra en confianza, en vez de mirar, palpa. Recorre la larga ruta de las adherencias impregnadas en los objetos. Va de la textura rugosa de la tierra acunadora, a la trama elocuente de lana apelmazada y plástico raído. La forma de un nombre reverbera, pero se trata de un nombre que la mirada aún no puede escribir. Y ahí nomás sucede: un deseo ansioso de lengua madre ataca a los nervios del tacto, unas ganas sin dirección de encontrar una historia, un destino. Un relato que, en su discurrir, esquive el final efímero de aquello que la mirada ve.
De pronto, una desatención involuntaria desciela a la imagen del pulóver y cae sobre una página de Edgardo Cozarinsky. El libro se llama “Niño enterrado” y comienza con un texto titulado “Elegía”. Allí cinchan un niño que fue con otro que quiso ser. Sin poder decidirse ni a desaparecer ni a estar del todo, se resuelven en intermitencias: esas formas en que los ecos se hacen luz en la memoria. En ese instante, puntos quebrados y rostros donde el trazo siempre hace una pausa para dejar un vacío anuncian el fin del camino sobre un texto, cruzado -sin modales ni permiso- por el deseo de una línea. La línea de Luis Scafati temblequea y se invagina hasta el fondo de un hueco que no la contiene. Entonces retrocede y se ovilla, enmaraña los  blancos del silencio, salvo en el sitio de la mirada. Allí afirma el pulso y enmarca una casita para los ojos, una garita desde donde mirar el desamparo sin quedar desamparado. Así es, agradece Richard Zimmler, “Un hombre camina por las calles desiertas como a través de los temores de su infancia, buscando a través de ventanas cubiertas con cortinas y montículos de nieve la forma de retroceder a través del tiempo”. Ana Prada le canturrea al oído, prendida de un acorde del paisaje y le ofrece una niñez que justo tiene a mano. Allí el paisaje hace canción y la canción despunta territorios, por eso la ciudad bala y el campo admite, en un charco, el reflejo de la gran urde. Y, sí, le dice Zimmler, aunque “La muerte de un niño constituye un acontecimiento puntual, pero su recuerdo abarca toda una vida”. En eso, el niño azul de Miguel Rep se entromete sin decir una sola palabra, es solo una audacia de juego, coronado con una nube azul cielo como toda cabellera. Unos ojos grandes ventanean del niño azul a lo posible y montan caracoles y ángeles, con el mismo aliento. La línea se anima a un transcurso que desemboca en el océano de una gran mancha, una lejanía tan distante que, desde allí, ya ni se puede solar con la patria de origen. Pero El farmer sabe que puede resistir el vacío del destierro con palabras. Entonces, se duplica, se multiplica en voces, hace de su imagen en el espejo una secuencia, la vuelve rumbo, raíz, forma desesperada del deseo que mete pala y pala para no quedar suspendido en ese hueco informe del puro objeto deseado. Así- a veces- el vacío toma la forma de una voz y conversamos con nuestra ausencia, le acariciamos la cabecita a nuestra huérfana, nos tomamos de la mano para que la fuerza no decaiga.
blancos del silencio, salvo en el sitio de la mirada. Allí afirma el pulso y enmarca una casita para los ojos, una garita desde donde mirar el desamparo sin quedar desamparado. Así es, agradece Richard Zimmler, “Un hombre camina por las calles desiertas como a través de los temores de su infancia, buscando a través de ventanas cubiertas con cortinas y montículos de nieve la forma de retroceder a través del tiempo”. Ana Prada le canturrea al oído, prendida de un acorde del paisaje y le ofrece una niñez que justo tiene a mano. Allí el paisaje hace canción y la canción despunta territorios, por eso la ciudad bala y el campo admite, en un charco, el reflejo de la gran urde. Y, sí, le dice Zimmler, aunque “La muerte de un niño constituye un acontecimiento puntual, pero su recuerdo abarca toda una vida”. En eso, el niño azul de Miguel Rep se entromete sin decir una sola palabra, es solo una audacia de juego, coronado con una nube azul cielo como toda cabellera. Unos ojos grandes ventanean del niño azul a lo posible y montan caracoles y ángeles, con el mismo aliento. La línea se anima a un transcurso que desemboca en el océano de una gran mancha, una lejanía tan distante que, desde allí, ya ni se puede solar con la patria de origen. Pero El farmer sabe que puede resistir el vacío del destierro con palabras. Entonces, se duplica, se multiplica en voces, hace de su imagen en el espejo una secuencia, la vuelve rumbo, raíz, forma desesperada del deseo que mete pala y pala para no quedar suspendido en ese hueco informe del puro objeto deseado. Así- a veces- el vacío toma la forma de una voz y conversamos con nuestra ausencia, le acariciamos la cabecita a nuestra huérfana, nos tomamos de la mano para que la fuerza no decaiga.
 Es el momento del regreso, la casa se llenó de huellas. Afuera, la primavera no da abasto contra el paso de lo arrasado y lo ausente. El deseo se apretuja en un campo de batalla donde el lenguaje camufla los filos entre ácidos modales, afiches que ya ni asumen la osadía de una promesa y campañas bifrontes acerca del fin de los males que ellas mismas siembran. El deseo enmarca como puede la mirada. La protege de la prepotencia de los no deseantes, quienes pretenden encandilarla con ese modo de ir de un lugar a otro, sin dirigirse a ninguna parte, salvo hacia la Estancia “El saqueo”: esa fosa tan común, cavada siempre por los peores enemigos del deseo.
Es el momento del regreso, la casa se llenó de huellas. Afuera, la primavera no da abasto contra el paso de lo arrasado y lo ausente. El deseo se apretuja en un campo de batalla donde el lenguaje camufla los filos entre ácidos modales, afiches que ya ni asumen la osadía de una promesa y campañas bifrontes acerca del fin de los males que ellas mismas siembran. El deseo enmarca como puede la mirada. La protege de la prepotencia de los no deseantes, quienes pretenden encandilarla con ese modo de ir de un lugar a otro, sin dirigirse a ninguna parte, salvo hacia la Estancia “El saqueo”: esa fosa tan común, cavada siempre por los peores enemigos del deseo.
La muñeca sobrevivió. El pulóver sobrevivió. La mirada insiste. Insiste. La palabra aún puede.


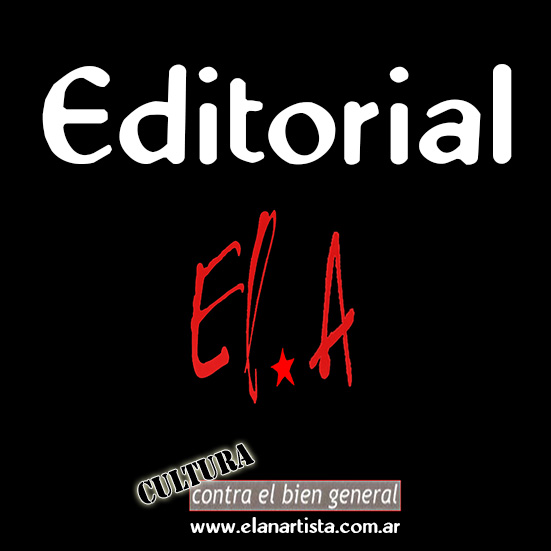









Excelente.Gracias