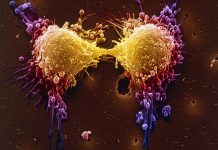El miedo: sobre la salud derecho humano y el sueño de maternar.
Por Claudia Quinteros
NAVEGAR LO DESCONOCIDO

Luego de varios años de pareja, de trabajo, vacaciones y amigos, la cronología nos enrostró su impiadosa velocidad. Sentimos que era momento de hacer una pausa y pensarnos desde otro lugar. Se dio casi sin charla previa y, a pocos meses, una nueva vida se gestaba en mí. En nosotros. Imposible no recordar la felicidad que sentimos, indescriptible: la ansiedad nos llevó a elegir rápidamente la profesional y un turno con ella. Todo era novedad. En la primera entrevista, por ejemplo, me enteré: yo era una madre añosa. ¡Sí! Y me sentía una leona.
Muchos estudios para hacer, creo, los normales para un embarazo. Realicé todo rápido sin librar nada al azar, mientras mi vida seguía con un interior convulsionado.
POR ESE PALPITAR…
Los días transcurrían entre el trabajo y la casa. El sueño se había apoderado de mí. Ricas comidas, protección -a la distancia me pregunto si eran necesarias- y sólo habían pasado tres meses. Entonces, regresó el control médico. Mientras la doctora examinaba sigilosamente, no pude evitar atender a su ceño fruncido. El silencio inundó el consultorio. Mis ojos, clavados en su rostro. Casi murmurante, escuché:
– El corazón no late –
Intenté hablar, pero se ahogaron las palabras. Con frases cortas, explicó qué sucedía y los pasos a seguir. En una mezcla de angustia y esperanza de que se tratara de un error, observé cada papel que me entregó. Después, caminamos junto a mi compañero, pero en soledad. Recorrimos cada lugar indicado: todo era gris, el día, lo que nos pasaba y hasta los consultorios. Escuchamos todo lo que no queríamos. Esa misma tarde volvíamos a ser dos.
LA PISADA DE UN GIGANTE

Así transcurrió el tiempo y la historia volvía a repetirse, pero con embarazos más avanzados. Los cambios físicos en mí eran evidentes: las caderas anchas, la panza asomaba con prisa como adelantándose al dolor. Sin embargo, fue inevitable.
Nos enteramos luego que “la señora con años de estudios”, la experta profesional, nunca había aprobado la materia “humanidad”. Y solo recetó una medicación que expulsaba a ese minúsculo sin latidos. El temor se había apoderado de mi cuerpo, lo sentía en cada contracción.
Unas horas después, me encontré tendida sobre una camilla, rodeada de personas vestidas de blanco que hacían chistes y reían.
Dicen que ahí “ya no quedaban rastros”.
Con el diagnóstico “Trombofilia” a cuestas, seguí, aunque con la decisión tomada. Auto convencida de que un hijo no cambiaría mi vida.
[button-lightblue url=»#» target=»_self»]“La trombofilia es una patología que se caracteriza por formar trombos (coágulos) en la circulación, obstructores del adecuado flujo sanguíneo. Cuando esto ocurre a nivel de la placenta y se obstruyen la totalidad de los vasos, se produce un infarto placentario masivo y el embrión muere por falta de irrigación. El tratamiento requiere la inyección diaria de un anticoagulante, llamado heparina. Este inyectable debe colocarse a diario durante todo el embarazo y solo en algunos casos continúa unas semanas luego del nacimiento”.[/button-lightblue]
TOMAR EL TIMÓN
Enredada en emociones, investigué mucho. Pasé de profesional en profesional. Finalmente, demasiada información me hizo bien pero también mal. Me mal informé y, en mi derrotero, llegué a personajes sin escrúpulos que hacen de nuestros cuerpos depósitos de fármacos carísimos para alimentar la ilusión. Por lo general, a esos fármacos no los alcanza la cobertura médica. Y, ya antes del saludo, sabés que la secretaria tomará el pago de la consulta, que es bastante abultada. Por otra parte, las recetas siempre son acompañadas de la dirección de la farmacia donde debés adquirir desde la medicación hasta los elementos que se necesiten. Realicé muchos estudios invasivos mientras la cabeza y la angustia se aliaban en puro padecer.
Pasaron un par de años hasta que el reloj del tiempo, una vez más, encendió la luz roja. En esa ocasión no estuve dispuesta a transitar el dolor de la pérdida. Era todo matemática: tantos días para estudios, tantos otros para “probar” tantos para… había perdido la intimidad de “mi ser mujer”.

Primero anunciamos nuestra decisión al nuevo profesional que, ante mi negativa, ponía voz firme y me hablaba de la urgencia de la medicación. Dos días pasaron y comencé a inyectarme anticoagulante con asistencia de enfermera, quien luego nos enseñó a hacerlo a nosotros mismos. Recuerdo que mi presión bajaba del miedo hasta que, a las pocas semanas, ya me lo hacía sola.
Durante treinta y cuatro semanas, me inyecté a las 4 de la madrugada y a las 16, ya tenía la panza llena de pinchazos y moretones oscuros. Y un bebé que crecía y crecía. Dicen quienes saben que los bebés no sienten todas estas intervenciones. Pero tengo mis dudas: cada vez que introducía la pequeña aguja, sentía un nudo resistir dentro de mí.
En eso, el bebé llegó una mañana de invierno cubierto de escarcha, prematuro y enorme, pero con inmadurez de pulmones. Luego seguí anti coagulándome dos semanas más.
Hace 15 años fue todo esto y, desde entonces, trasformó nuestras vidas. A la distancia, podemos ver que no mucho ha cambiado: aún se lucha por una ley que nos incluya a todas las mujeres para poder detectar pronto esta patología y que no sea necesario pasar por tanto dolor y atropellos. Un diagnóstico que, además, pueda hacerse en hospitales públicos. Son análisis sencillos, de costos bajos. Necesitamos que los grandes monstruos empresariales, como laboratorios, farmacias y también profesionales, dejen de desafiar a la maternidad. También, que respeten nuestro cuerpo, que el deseo de ser madre no lo vivamos como algo trágico, si tenemos “trombofilia”, sino que podamos transitarlo sin preocupaciones.